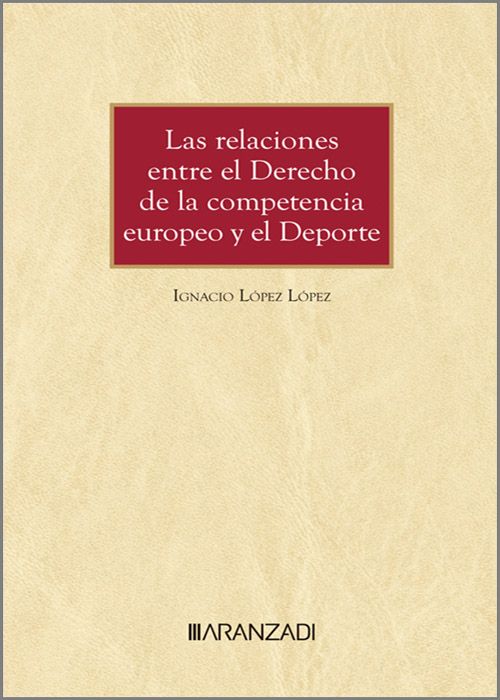La Resolución 18/2025 de la Comisión Galega da Competencia, constituye un pronunciamiento de especial relevancia en el ámbito del Derecho de la Competencia, al resolver el expediente sancionador contra los grupos Alsa y Monbus por el reparto de mercado en la licitación del Plan de Transporte Público de Galicia. Este caso, que tiene su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSX) de Galicia de marzo de 2023, analiza si la creación de Uniones Temporales de Empresas (UTEs) fue una decisión legítima o una estrategia fraudulenta para anular la competencia en los lotes más rentables.
El Marco de Referencia y la Doctrina de las UTEs
El análisis jurídico se fundamenta en una interpretación estricta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 1400/2024), la cual establece que la posibilidad legal de formar UTEs recogida en los pliegos no exime a las empresas de un control posterior. Si la composición de la unión resulta fraudulenta, los órganos de competencia están facultados para sancionar la infracción con independencia de que los pliegos no fuesen impugnados previamente. En este sentido, la resolución aplica las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal de la Comisión Europea para determinar si la cooperación era «objetivamente necesaria» o si, por el contrario, se trataba de un acuerdo entre competidores reales.
Los Pilares de la Infracción: Capacidad y Eficiencia
La sanción a Monbus se sostiene primordialmente sobre el denominado test de capacidad. La instrucción del caso expone que las mercantiles del grupo poseían la solvencia técnica y financiera suficiente para concurrir de forma individual a los lotes de mayor interés. Al no existir barreras de entrada significativas —ya que la inversión en flota quedaba garantizada por la duración de la concesión—, la formación de la UTE carecía de una justificación económica indispensable.
Asimismo, la Comisión Galega da Competencia (CGC) realizó un análisis contrafactual negativo, comparando las ofertas de 2020 con las presentadas por separado en 2019. El resultado mostrado es que la unión de los dos grandes del transporte (Mombús y Alsa) no generó eficiencias para el usuario ni mejoras sustanciales en la calidad del servicio o estabilidad del personal, desvirtuando así cualquier exención por beneficios económicos. La prueba definitiva de esta instrumentalidad fue la explotación de los contratos: los datos del sistema SAEGAL revelaron que, tras la adjudicación, Monbus operó en exclusiva con sus propios medios, sin intervención real de su socio Alsa hasta que se inició la investigación.
Diferenciación en la Responsabilidad de las Matrices
Un aspecto técnico destacado de la resolución es el trato diferenciado a las sociedades matrices de ambos grupos. En el caso de Monbus, se imputó responsabilidad a la matriz (GAM) debido a su influencia decisiva y unidad de decisión, evidenciada por la existencia de un administrador único para todas las mercantiles y una identidad de marca y domicilio compartidos. Por el contrario, la matriz de Alsa fue eximida de responsabilidad al no acreditarse una posición de dominio o control directo sobre las filiales específicas que conformaron las UTEs en el momento del concurso
Sin embargo a pesar de la aparente contundencia de los argumentos esgrimidos por la CGC se pueden observar algunas cuestiones que la empresa sancionada alega y que en un supuesto recurso habría que debatir y que en vía jurisdiccional podrían revertir la complicada situación de los sancionados:
1. El Test de Razonabilidad frente a la Indispensabilidad
Uno de los puntos centrales de la controversia es el criterio utilizado por la autoridad de competencia para declarar la ilicitud de las UTEs. Mientras la resolución se apoya en el «test de capacidad» (si las empresas podían licitar solas), podría invocarse la «Doctrina de la Razonabilidad Empresarial».
Este argumento sostiene que la decisión de concurrir de forma agrupada no responde necesariamente a un afán anticompetitivo, sino a una gestión racional del riesgo.
Se alega que la capacidad técnica individual es solo un presupuesto previo y no debe considerarse, per se, un indicio de culpabilidad o infracción.
En este sentido jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el TSJ de Cataluña sugiere que la eficiencia económica y la estabilidad operativa justifican la unión aunque las partes sean individualmente solventes.
2. Cuestionamiento de la Infracción «por Objeto»
Basándose en la jurisprudencia del TJUE (casos Generics y Budapest Bank), se puede argumentar que la autoridad no ha demostrado la «nocividad suficiente» para presumir la ilicitud sin analizar los efectos.
Por lo tanto, de aplicar rigurosamente los criterios de estas sentencias la sanción podría tambalearse por dos vías:
Falta de análisis de efectos: Si la UTE generó alguna eficiencia (por ejemplo, rutas más coordinadas o menos emisiones), según Budapest Bank, la Comisión no debería haberla sancionado como un cártel «por objeto». Al no haber realizado un estudio profundo de los efectos negativos reales (comparando con lo que habría pasado sin la UTE de forma técnica y no solo histórica), la resolución podría ser anulada por defecto de análisis.
Duda sobre la Competencia Real: Según Generics, si había incertidumbre sobre si las filiales de Monbus habrían licitado realmente solas a todos esos lotes (dado el riesgo financiero del nuevo Plan de Transporte), no se puede dar por sentado que la UTE eliminó una competencia que quizás nunca habría existido.
Estos casos del TJUE exigen que las autoridades de competencia trabajen mucho más: ya no basta con decir «podían ir solos y no lo hicieron», sino que deben demostrar que la unión fue «manifiestamente nociva» y que la competencia en solitario era una realidad operativa incuestionable.
De este modo se pueden alegar mejoras diversas, como en la calidad medioambiental de la flota y eficiencias técnicas, ya que la autoridad estaba obligada a realizar un análisis de efectos reales en el mercado en lugar de aplicar una presunción automática de infracción.
3. La Controversia del Dies a Quo y la Prescripción
Desde una perspectiva procesal, el argumento de la prescripción es una de las bazas más críticas para la anulación total de la sanción.
Monbus defiende que el plazo de prescripción de 4 años comenzó a computar el 4 de junio de 2020, momento en que finalizó su conducta al presentarse las ofertas.
Bajo esta cronología, la notificación de la ampliación de la incoación en junio de 2024 habría llegado fuera de plazo.
Este punto es conflictivo ya que la CGC utiliza las fechas de adjudicación (agosto a octubre de 2020) para mantener vivo el expediente, una interpretación que la representación de Monbus considera contraria a la seguridad jurídica.
Conclusiones: Hacia un Nuevo Estándar de Vigilancia en la Contratación Pública
A modo de cierre, a la vista de la Resolución 18/2025 , aparte de las sanciones impuestas, digamos que redefine las reglas del juego para la colaboración empresarial en licitaciones públicas, por lo que de este breve y somero análisis podemos extraer algunas conclusiones:
- Sobre la presunción de licitud de las UTEs: La mera habilitación administrativa en los pliegos para formar UTEs no constituye un «cheque en blanco». Los órganos de competencia han validado su potestad para intervenir ex post si detectan que la unión no es una herramienta de solvencia, sino un mecanismo de reparto de mercado.
- La indispensabilidad como eje central: El «test de capacidad» se consolida como el gran filtro de legalidad. Las empresas con músculo financiero y técnico propio deberán justificar de forma exhaustiva qué valor añadido o eficiencia social aporta su unión, pues la capacidad de competir en solitario será interpretada como un indicio de que la cooperación busca suprimir la competencia.
- Responsabilidad y Estructura Corporativa: La resolución envía un mensaje claro sobre la «unidad de decisión». Mientras que una estructura de mando centralizada y una marca única pueden facilitar la imputación de responsabilidad a la matriz (como en el caso de Monbus), una mayor autonomía operativa y societaria puede actuar como un cortafuegos jurídico (como se observó en Alsa).
En definitiva, nos encontramos ante un escenario que puede traer consecuencias interpretativas importantes ante las UTEs instrumentales. El futuro de estas alianzas dependerá de la capacidad de las empresas para demostrar que su unión genera beneficios reales para el interés público y no simplemente una zona de confort para los licitadores